El ogro y la bella durmiente
En París, en 2002, en la prestigiosa Éditions Gallimard, el filósofo y narrador francés Pierre Péju (Lyon, 1946) publicó La petite Chartreuse, novela que, según canturrean Puzzle y Tropismos en una postrera página interior, “tuvo una excelente acogida por parte de la crítica”, además de convertirse “en un verdadero fenómeno de ventas en Francia, tras recibir uno de los más prestigiosos premios literarios de dicho país: el Prix du Livre Inter 2003”. Sonoro bombo y platillo al que se añade su homónima adaptación cinematográfica en el filme homónimo dirigido por Jean-Pierre Denis, estrenado en Francia en 2005.
 |
Narrativa 156, Ediciones Témpora
(Barcelona, junio de 2006) |
Impresa en Barcelona en “junio de 2006” por Ediciones Témpora, tal novela fue traducida al español por Cristina Zelich con el título El librero Vollard. Esto no es gratuito, pues Étienne Vollard, el protagonista, un hombre alto y gordísimo, es lector por antonomasia y librero de oficio (lo cual implica anécdotas y citas de libros), precisamente a través de El Verbo Ser, su menuda librería donde se expenden títulos antiguos y de segunda mano, ubicada en una pequeña ciudad no muy distante de París y rodeada de nevadas montañas, entre las que sobresale la Gran Chartreuse.
.jpg) |
Pierre Péju con un ejemplar de su novela
La petite Chartreuse
|
En 1998, Étienne Vollard tiene 51 años y los hechos del presente de la obra se suceden entre el frío y nevoso noviembre de tal año y mediados de 1999. No sin espinas y vericuetos espinosos o no tan espinosos (como la estancia del adolescente Étienne Vollard en el liceo de Lyon o de joven en mítines de la primavera de mayo y junio de 1968), la novela embrolla una nostálgica e idealizada celebración del libro, de la literatura, de la lectura, del lector empedernido, de la memoria literaria y del oficio de librero de viejo. Pero el dramático meollo lo desencadena un inesperado y súbito accidente: cuando Étienne Vollard, al volante de su camioneta, atropella a la pequeña Eva, de diez años, hija natural de Teresa Blanchot, una solitaria joven todavía recién llegada a la ciudad, quien pese a su desempleo y como constantemente huyendo de sí misma (y de su hija) y hacia ninguna parte (o hacia la nadería de la nada), puede vagabundear sin ton ni son (hacia ninguna parte) manejando su auto por carreteras circunvecinas, yendo y viniendo en tranvías, o yendo y viniendo de París en el tren de alta velocidad.
 |
La pequeña Eva (Bertille Noël-Bruneau) en La petite Chartreuse (2005),
filme dirigido por Jean-Pierre Denis, basado en la novela homónima de
Pierre Péju, originalmente publicada en Francia, el 9 de octubre de 2002,
por Éditions Gallimard |
Tal desgracia trastoca la conciencia y la cotidianidad del librero Étienne Vollard, quien se siente culpable (no obstante que su responsabilidad fue un imprevisto accidente, involuntario e ineludible) y por ende la visita en el hospital, donde amén de las contusiones y quebraduras, la niña Eva sobrevive; pero queda en coma, como si hubiera sido dormida por una especie de maleficio brujeril, por un malvado encantamiento de una infame turba de nocturnas aves.
Es entonces cuando parece que el menjunje literario, a imagen y semejanza del intríngulis del consabido y antiguo cuento de hadas que urdiera Charles Perrault a fines del siglo XVII (que una y otra vez se reescribe sin cesar, y se reintenta cinematográficamente, en todas las ínfimas latitudes y catacumbas de la recalentada aldea global), ejercerá un ancestral y atávico poder mágico y curativo: “lo que impresionaba a Vollard, aquella vez, era su apariencia principesca, aquella tranquilidad impresionante fruto, sin duda, de la minerva y del vendaje en forma de turbante. La niña se había instalado en un letargo duradero, un sueño mágico de siete años, de cien años. Víctima de un sortilegio.”
.jpg) |
Bertille Noël-Bruneau en el papel de Eva Blanchot
Fotograma de la película La petite Chartreuse (2005) |
Es decir, parece que sólo falta recitarle al oído otro sortilegio infalible (una suerte de cantarín poema o de salmo maravilloso) para deshacer el malvado hechizo. Y parece que será así y con final feliz (y por los siglos de los siglos), pues una enfermera les recomienda, a él y a Teresa, hablarle a la niña: la bella durmiente.
.jpg) |
La niña Eva (Bertille Noël-Bruneau)
Fotograma del filme La petite Chartreuse (2005) |
Y dado que la madre casi es incapaz de platicarle y está marcada por su tendencia a huir de su hija (y de sí misma), es el librero Étienne Vollard quien se entrega a la tarea de hablarle día a día, recitándole un sin número de cuentos que habitan en su rara e indeleble memoria de insaciable lector, de descomunal ogro devorador de libros y bibliotecas enteras, en cuyo memorioso y laberíntico casillero quizá se hallen, palpitando y rutilantes, los versos o las palabras precisas que la rescaten por siempre jamás de ese onírico y pesadillesco dédalo.
“Viene usted mucho más a menudo que su señora —le señaló la enfermera que hacía las curas por la mañana [pues supone que él es el padre]—. He notado que no se atreve demasiado a hablar a la cría. Es una pena. Es necesario. Ya verá, un día se producirá un cambio. Nunca se sabe qué vocablo, qué palabra consigue despertarles. Una sola frase puede dispararlo todo. Entonces es como el extremo de un hilo del que hay que tirar para que todo lo demás vuelva. El coma es algo muy misterioso, sabe...”
Sin embargo, el ensalmo o la pócima de palabras mágicas no se encuentran en ningún libro o no llegan o no existen o se esfuman ante la inescrutable y fría lápida de la realidad, pues cuando la niña vuelve en sí, no puede hablar, apenas entiende lo que le dicen y su debilidad física es muy frágil.
Su madre la interna en un montañoso sanatorio especializado. Prácticamente la abandona allí (y sale huyendo hacia un centro comercial de una población vecina a encadenarse en un mísero empleo) y le pide a Étienne Vollard que la visite los domingos y por ende lo autoriza en el hospital.
.jpg) |
El librero Étienne Vollard (Olivier Gourment) y
Teresa Blanchot (Marie-Josée Croze)
Fotograma de La petite Chartreuse (2005) |
Cuando el librero, con cierta incertidumbre, inicia tales visitas para pasearla por los linderos de la montaña, es notorio que en vez de mejorar, la niña empeora.
Primero es la anorexia y luego un ataque epiléptico lo que anuncia y preludia el ineluctable e inminente final.
Mientras la pequeña Eva está moribunda en el sanatorio, un incipiente incendio suscita que los chorros de agua de los bomberos destruyan la entrañable librería de Étienne Vollard, pérdida que obviamente incide en su oscura y translúcida decisión de borrarse del mapa.
Pese a que la memoria de Étienne Vollard era casi tan extraordinaria e imborrable como la de Funes el memorioso (no obstante el vaciadero de basura que implica y por igual descubre y desentraña el ansioso y megalómano poseedor de la memoria de Shakespeare), el librero de la librería de viejo El Verbo Ser, no menos solitario, frágil, quebradizo, vulnerable, huérfano y desamorado que Teresa Blanchot y que la pequeña Eva, a través de la literatura y de la memoria de ésta, no pudo reconciliarse consigo mismo, con su destino y con el mundo; es decir, no pudo extinguir o amortiguar el desasosiego, la angustia, la depresión, el estrés, la neurosis y la suma de frustraciones, de modo que reencontrara la clave, el leitmotiv y el buen sabor de la evanescente e ingrata e impredecible vida, precisamente como sí ocurre en dos maravillosas y poéticas “historias de libros” que parecen denotar e implicar la ambrosía y la panacea universal, y que según la omnisciente y ubicua voz narrativa, Étienne Vollard evocaba con deleite, apoltronado “al fondo de su librería” (“araña gigantesca en el centro de su tela”):
.jpg) |
El librero Étienne Vollard (Oliver Gourment)
Fotograma de La petite Chartreuse (2005) |
“Al librero Vollard le gustaba explicar la historia de aquel hombre, retenido como rehén durante varios años, en Oriente Medio, por un grupo político-religioso y que, por una enorme casualidad, encuentra en un recoveco, el agujero apestoso de una cédula, el tomo II de Guerra y Paz, arrugado y mohoso, pero traducido a su propio idioma. Un libro en tan malas condiciones como él. Desde ese momento, para él, algo cambia. Todo cambia. De esos cientos de páginas, apenas encuadernadas unas con otras, le llega un alivio inmenso y, gracias a ellas, retoma el gusto por la vida.
“Vollard también explicaba la historia de aquella mujer, condenada a la oscuridad total de una celda soviética, que había memorizado una obra de Shakespeare, aprendida de memoria en su juventud. Al volverse ciega, obligada al aislamiento que vuelve loco, recita El rey Lear, en inglés, íntegramente. Lentamente, aparece una luz en la oscuridad. Ve el libro, ve el texto. Lo lee. Gira las páginas mentalmente. Ve tan bien ese libro que había comprado en una pequeña tienda cuando era estudiante, que decide traducir al ruso, en la oscuridad, para ella sola, para nada, para que algo humano subsista a pesar de todo. Hojea mentalmente su viejo ejemplar de estudiante, en una alucinación extremadamente precisa. Y buscando el término exacto, la música, el acorde, traduce, sin tinta ni papel, en espera de la muerte.”
No extraña, entonces, que Borges el memorioso, prisionero en las perennes tinieblas de su ceguera, haya dicho que “el libro, ese instrumento sin el cual no puedo imaginar mi vida [… ] no es menos íntimo que las manos y los ojos”; que “el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”, que “la literatura es también una forma de la alegría” y “la lectura una forma de felicidad”, y que “toda lectura reescribe el texto”.
Pierre Péju, El librero Vollard. Traducción del francés al español de Cristina Zelich. Narrativa núm. 156, Puzzle/Tropismos/Ediciones Témpora. Barcelona, junio de 2006. 160 pp.
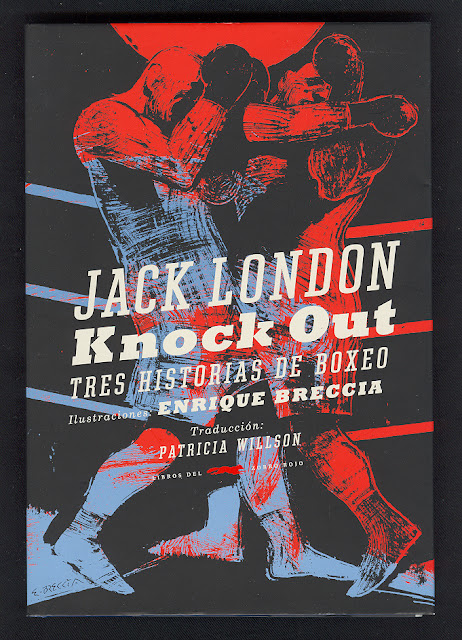

























.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)