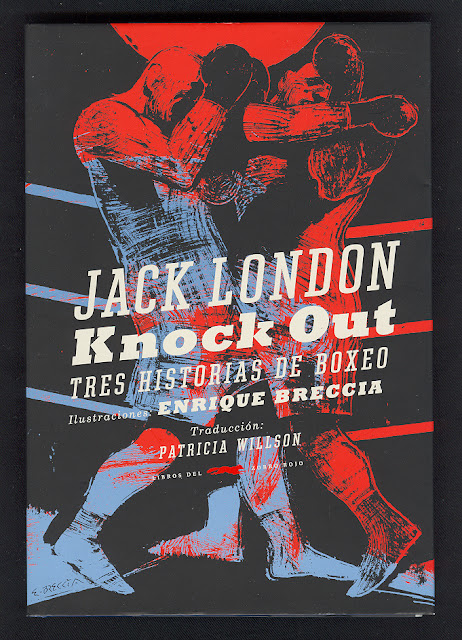Ser muchos y nadie
I de VI
Nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y muerto en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986 a “consecuencia de un enfisema pulmonar y de cáncer hepático”, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo publicó en 1974 el célebre tomo Obras completas, “un grueso volumen único encuadernado y en papel biblia” impreso en Buenos Aires por Emecé (que en distintas partes del mundo y en diferentes idiomas logró sucesivas ediciones masivas en offset), con dos textos originales ex profeso: el “Prólogo” y el “Epílogo”, donde reunió 18 libros escritos entre 1923 y 1972 —revisados entre 1972 y 1974 para el tomo—, que él dedicó a doña Leonor Acevedo de Borges, su madre, quien habría de morir a los 99 años el 8 de julio de 1975, y que ella conservaba amorosamente en la cabecera de la cama donde dormía y falleció, precisamente en el legendario departamento B del sexto piso de la calle Maipú 994, “a dos pasos de la Plaza San Martín”, donde madre e hijo vivieron desde 1944, pues Jorge Guillermo Borges, el padre del escritor, había fallecido a los 64 años el 24 de febrero de 1938 “a consecuencia de una hemiplejía y tras vivir ciego sus últimos años”..jpg) |
| (Emecé, 14ª ed., Buenos Aires, septiembre de 1984) |
.jpg) |
| Borges y su madre doña Leonor Acevedo de Borges al pie de uno de sus libreros en el departamento B del sexto piso de la calle Maipú 994 |
.jpg) |
| (Emecé, Buenos Aires, febrero de 1989) |
.jpg) |
| (Emecé, Buenos Aires, agosto de 2004) |
Vale puntualizar, además, que tal “volumen III de sus Obras Completas” no es el susodicho tomo II de 1989, sino el tomo 3 editado por Emecé en 2005, en Buenos Aires, correspondiente a la redistribución y revisión de las Obras Completas de Borges en 4 volúmenes “al cuidado de Sara Luisa del Carril”.
.jpg) |
| (Emecé, Buenos Aires, abril de 2005) |
II de VI
El cuento “25 de Agosto, 1983” (que en el libro de 2004 y en el tomo 3 de 2005 se titula “Agosto 25, 1983”) es el primero de los cuatro cuentos que figuran en La memoria de Shakespeare, libro creado y antologado ex profeso para el póstumo volumen II de las Obras completas de Borges. Según apunta Emir Rodríguez Monegal en la página 423 de Jorge Luis Borges. Ficcionario. Una antología de sus texto (FCE, México, 1985) —con “Edición, introducción, prólogos y notas” del crítico uruguayo fallecido por el cáncer el 14 de noviembre de 1985—, tal cuento se publicó el 27 de marzo de 1983 en el periódico La Nación y dizque “ya había sido anticipado en italiano por Franco Maria Ricci en 1977, en un volumen homónimo de la colección La Biblioteca di Babele”. Dato curioso y equivocado, pues en la página 146 de la biografía Borges. Esplendor y derrota (Tusquets, Barcelona, 1996), María Esther Vázquez, quien fue secretaria y colaboradora de Borges en Introducción a la literatura inglesa (Columba, Buenos Aires, 1965) y en Literaturas germánicas medievales (Falbo, Buenos Aires, 1965), dice que le fue dictado por el autor “en diciembre del 78”. Y según anota en la “Cronología” incluida al término de Borges, sus días y su tiempo (Punto de lectura, España, 2001), en 1975, “En Italia, el editor Franco Maria Ricci inicia una colección titulada La Biblioteca di Babele de literatura fantástica dirigida por Borges, con la colaboración de María Esther Vázquez y que reuniría veintinueve títulos. Aparecen ese año tres volúmenes elegidos y prologados por Borges: Le morti concentriche, de Jack London; Lo specchio che fugge, de Giovanni Papini, y Storie sgradevoli, de Léon Bloy.” Pero además, en Prólogos de La Biblioteca de Babel (Alianza, Madrid, 2001), compilación prologada y anotada por Antonio Fernández Ferrer, se acredita que “Veinticinco Agosto, 1983”, en italiano y en Italia, se editó en el libro Venticinque Agosto 1983 e altri racconti inediti, impreso en 1980 con el número 19 de la serie La Biblioteca di Babele, junto con “La rosa de Paracelso”, “Tigres azules”, “Utopía de un hombre que está cansado”, “Borges igual a sí mismo (entrevista de María Esther Vázquez)”, una “Cronología” y una “Aproximación a la bibliografía borgiana”. Vale observar que Antonio Fernández Ferrer, además de ser el erudito autor de Ficciones de Borges. En las galerías del laberinto (Cátedra, Madrid, 2009), hizo la compilación de Borges A/Z, número 33 de La Biblioteca de Babel —el último de la serie—, editado en Madrid, en 1988; antología que corresponde a la versión en italiano del título Jorge Luis Borges A/Z dizionario a cura di Gianni Guadalupi, número 33 de La Biblioteca di Babele editado en Italia en 1985. .jpg) |
| (Siruela, Madrid, 1983) |
“Después de algunos días pasados con Borges en Buenos Aires, el editor Franco Maria Ricchi concibió la idea de una colección de literatura fantástica única en el panorama editorial contemporáneo.
“Cada volumen, dedicado a la obra de un escritor, sería seleccionado y prologado por el gran escritor argentino. A lo largo de sus treinta títulos, el lector seguramente se verá sorprendido por una coherente reunión de textos insólitos, donde junto a las generosas fuentes orientales hallará algunos escritores secretos de Occidente y otros muy famosos que serán redescubiertos por el saber y la sensibilidad borgianos.
“Para esta edición se ha querido respetar el diseño gráfico original haciendo honor a la colección ideada por Ricchi, así como recopilar todas la traducciones existentes de Borges para su Biblioteca personal, que será, sin duda, una apreciada rareza bibliográfica para los años futuros.”
Es decir, Franco María Ricci primero los editó en italiano, impresos en Parma y en Milán entre 1975 y 1985. Pero además, en español y en Buenos Aires, Ediciones Librería de La Ciudad publicó seis títulos de la serie, entre 1978 y 1979.
III de VI
En el cuento “25 de Agosto, 1983”, Borges imagina o sueña a un Borges con 61 años cumplidos un día antes (es decir, el 24 de agosto de 1960), que llega a instalarse a la pieza 19 del hotel Las Delicias, en Adrogué. Para su sorpresa, allí se espejea con otro Borges idéntico a él, pero más viejo; un doble que al unísono es otro y él mismo, que está recostado en la cama, un día después de haber cumplido 84 años, junto al frasco vacío que implica su suicidio. La índole onírica y ambigua del encuentro se enfatiza cada vez más. Entre los dos dilucidan que hablan y se ven en un sueño. El Borges de 61 años, que vio su nombre ya escrito en el registro y subió las escaleras para encontrase con el otro, insiste en que están en la habitación 19 del hotel; pero el Borges más viejo le dice que él está soñando en el piso de la calle Maipú, en Buenos Aires, en la recámara que fue de Leonor Acevedo, su madre, y que además él está muriéndose. Los dos evocan la escritura de un lejano borrador que en realidad implica y escamotea un frustrado intento de suicidio del Borges de 1935, el día de su aniversario número 36, ocurrido allí mismo en la habitación 19 del hotel Las Delicias, en Adrogué, a donde había ido con una botella de ginebra, una novela policial y un revólver, pero no tuvo el coraje y lloró.  |
| Norman Thomas di Govanni y Borges |
Pero en el caso de “25 de Agosto, 1983” la confluencia, materia y tiempo onírico queda refrendado aún más cuando el Borges más viejo concluye el diálogo profético, su último sueño y su suicido:
“Dejó de hablar, comprendí que había muerto. En cierto modo yo moría con él; me incliné acongojado sobre la almohada y ya no había nadie.
“Huí de la pieza. Afuera no estaba el patio, ni las escaleras de mármol, ni la gran casa silenciosa, ni los eucaliptus, ni las estatuas, ni la glorieta, ni las fuentes, ni el portón de la verja de la quinta en el pueblo de Adrogué.
“Afuera me esperaban otros sueños.”
IV de VI
En “Tigres azules”, el segundo cuento de La memoria de Shakespeare, Borges esboza los recuerdos de lector, los pensamientos y sueños, y el itinerario de la aventura de Alexander Craigie, la voz narrativa, un escocés radicado en el Punjab, donde es profesor de lógica occidental y estudioso de la oriental en la Universidad de Lahore, donde además consagra los domingos a un seminario sobre Spinoza. Baste decir que las minucias de la filiación libresca y los sueños de cazador que Alexander Craigie cultiva y colecciona desde la infancia ante la figura del mítico tigre, provienen de la legendaria y libresca atracción por el tigre vivida y soñada por Borges desde la niñez, presente en su obra y en sus memorias a lo largo de su vida. Todo sugiere y revela que el viejo magnetismo por el tigre es lo que hizo al profesor Craigie instalarse en Lahore. La noticia que lee a fines de 1904 sobre una variedad de tigres azules recién descubierta en la zona del delta del Ganges, más los sueños donde ve un tigre de un azul nunca antes visto por él (“sé que era casi negro”), y la información que le da un colega sobre una aldea lejana al Ganges en la que oyó hablar de los tigres azules, son, en resumen, los incentivos que lo llevan a aventurarse a esa remota y arcaica aldea de hindúes situada al pie de un cerro más ancho que alto, de la que anota con humor borgeseano: “En alguna página de Kipling tiene que estar el villorrio de mi aventura ya que en ellas está toda la India, y de algún modo todo el orbe.” .jpg) |
| Tigre dibujado por el pequeño Gegorgie |
En la aldea, Alexander Craigie sigue soñando con el tigre y se obstina en la caza del tigre azul, pese a que conjetura que los hindúes se lo esconden. Ante la propuesta de ir de caza a lo alto del cerro, el más viejo le advierte que la cumbre es sagrada y repleta de obstáculos mágicos: “Quienes la hollaban con pies mortales corrían el albur de ver la divinidad y de quedarse locos o ciegos.” Sin embargo, Alexander Craigie, solitario y furtivo, sube de noche a la cumbre, que resulta ser la terraza del flanco de una montaña. En el suelo descubre una nervadura de grietas y en ellas abundantes piedrecillas con el azul de sus sueños: “todas iguales, circulares, muy lisas y de pocos centímetros de diámetro”. Las piedrecillas azules, cuya maleabilidad recuerda al mercurio, tienen la virtud de multiplicarse, dividirse, sumarse o restarse a sí mismas. Esto aterroriza a los hindúes, quienes las llaman “las piedras que engendran”, cuyo azul “sólo es permitido ver en los sueños”. Alexander Craigie trata de comprender la insondable lógica de las piedras, que según él niegan la aritmética y el cálculo de probabilidades. Y el sueño que lo persigue y agobia, con el epicentro de las piedras, es la pesadilla del laberinto (de clara prosapia y estirpe borgeana) que podría abocetar Piranesi o Escher: “Una baranda y unos escalones de hierro que bajaban en espiral y luego un sótano o un sistema de sótanos que se ahondaban en otras escaleras cortadas casi a pico, en herrerías, en cerrajerías, en calabozos y en pantanos. En el fondo, en su esperada grieta, las piedras, que eran también Behemoth o Leviathan, los animales que significaban en la Escritura que el Señor es irracional. Yo me despertaba temblando y ahí estaban las piedras en el cajón, listas a transformarse.”
 |
| Borges examina tigres en el laberinto Ilustración de Osvaldo |
“Mi limosna puede ser espantosa”, le dice Alexander Craigie. Pero la respuesta del ciego da visos de que la pesadilla donde el profesor Craigie se halla y queda no es menos terrible y enigmática: “No sé cuál es tu limosna, pero la mía es espantosa. Te quedas con los días y las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo.”
V de VI
En “La rosa de Paracelso”, el tercer cuento del libro La memoria de Shakespeare, Borges, de las cenizas de la historia hace un palimpsesto de la leyenda (leída en el tomo XIII de Thomas de Quincey) que supone que Paracelso, el alquimista y médico suizo (1493-1541), podía incendiar una rosa y revivirla de las cenizas, misma que el joven Borges alude en “La rosa”, poema de Fervor de Buenos Aires (Edición de autor, Buenos Aires, 1923), su primer libro, financiado por su padre Jorge Guillermo Borges y con una ilustración de su hermana Norah en la portada. .jpg) |
| Paracelso |
Paracelso, radicado en Basilea y con la facultad de transmutar la piedra en oro, pide “a su Dios, a su indeterminado Dios, a cualquier Dios”, que le envíe un discípulo. Y como si lo hubiera oído, incluso antes de que rece la solicitud, repentinamente llega a su rústico y subterráneo taller un joven, Johannes Grisebach, dispuesto a ser su discípulo; pero le pide, a cambio de entregarle su vida abandonada al aprendizaje, que ejecute, ante sus ojos, el prodigio de quemar y revivir la rosa que ha llevado consigo. Paracelso se niega y en el diálogo lo encuentra indigno de ser su discípulo. Y cuando el joven se ha ido, con una sola palabra dicha en voz baja hace renacer la rosa de un puñado de ceniza.
.jpg) |
| La rosa de Paracelso |
VI de VI
.jpg) |
| Borges y María Esther Vázquez |
Pese a que en la segunda conversación de Borges el memorioso (FCE, México, 2ª ed. corregida, 1983), Borges les dice, a Antonio Carrizo y a Roy Bartholomew, que recién ha concluido el cuento “La memoria de Shakespeare” y que lo empezó en Michigan al soñar la frase “Te vendo la memoria de Shakespeare”, en realidad parece surgir de un cuento que según Hermann Soergel narra el mayor Barclay durante esa noche de los años 20 que los reúne en la taberna después de asistir al congreso shakesperiano: “En el Punjab me indicaron un pordiosero. Una tradición del Islam atribuye al rey Salomón una sortija que le permitía entender la lengua de los pájaros. Era fama que el pordiosero tenía en su poder la sortija. Su valor era tan inapreciable que no pudo nunca venderla y murió en uno de los patios de la mezquita de Wazil Kahn, en Lahore.”
Y esto es así porque la memoria de Shakespeare es un don que se obtiene, posee y regala como un objeto mágico e invisible. Es decir, el que da la memoria la entrega sólo con decir: “Te doy la memoria de Shakespeare”. El que la acepta, la recibe; y el que la otorga, la pierde para siempre. Así, después de que el mayor Barclay se ha marchado, Daniel Thorpe, que exhuma una mórbida melancolía, le ofrece a Soergel “la sortija del rey”: “Le ofrezco la memoria de Shakespeare desde los días más pueriles y antiguos hasta los del principio de abril de 1616.”
Hermann Soergel, el flemático académico que supone que Shakespeare es su destino, acepta la memoria, que empieza a poseer en la medida en que Daniel Thorpe comienza a olvidarla, más aún con los estímulos de la lectura y relectura de la obra. “Shakespeare sería mío, como nadie lo fue de nadie, ni en el amor, ni en la amistad, ni siquiera en el odio. De algún modo yo sería Shakespeare. No escribiría las tragedias ni los intrincados sonetos, pero recordaría el instante en que me fueron reveladas las brujas, que también son las parcas, y aquel otro en que me fueron dadas las vastas líneas...”
Pero al cabo de un mes, cuando “la memoria del muerto lo anima”, Hermann Soergel comprende la futilidad del bagaje, pues sólo le revela los entretelones humanos de Shakespeare, en contraposición al hecho trascendental de que “lo que importa es la obra que ejecutó con ese material deleznable”. Así, también discierne lo vano de escribir una novela biográfica, quizá tan inútil como la que escribió Daniel Thorpe. Pero además tal memoria (un vaciadero de basura semejante a la indeleble y descomunal memoria cinematográfica del memorioso Funes) se convierte en una carga terrible, pesadillesca, laberíntica y opresiva que invade y anula zonas de su propia memoria y personalidad.
En este sentido, Hermann Soergel se afirma a sí mismo con unas palabras que parafrasean y evocan un fragmento de “Borges y yo”: “Todas las cosas quieren perseverar en su ser, ha escrito Spinoza. La piedra quiere ser una piedra, el tigre un tigre, yo quería volver a ser Hermann Soergel.”
Y auxiliado con el oscuro azar que implica el directorio telefónico y el teléfono, ofrece la memoria de Shakespeare a “una voz culta” que la acepta. Y más adelante, dice, acude a la música de Bach para conjurar los rescoldos. Pero de vez en cuando, de un modo fugaz, onírico o no, descubre que no se apagan por completo.
 |
| Borges escucha la culta voz de María Kodama |
*******